Una civilización reflejada en nosotros… pero siglos por delante
Año: 2347 — Región: Sector Borealis, Marte.
Marte ya no era el desierto de misiones pioneras y robots exploradores. Tres colonias presurizadas en la zona ecuatorial —Bradbury, Gagarin y Nueva Cádiz— sostenían más de cinco mil habitantes entre ingenieros, científicos y militares. Había módulos agrícolas, excavaciones automatizadas, una universidad orbital en Fobos y hasta nacimientos registrados.
La humanidad había llegado para quedarse. Pero nadie esperaba encontrar… algo que ya estaba aquí.
Todo comenzó con una lectura anómala en los sistemas de escaneo subterráneo, a unos 120 kilómetros al noreste de Nueva Cádiz, en la región del antiguo cráter Lyot. Una estructura artificial. Enterrada. Hexagonal. Perfectamente alineada al eje del planeta.


—No puede ser natural —dijo Elena Torres, arqueóloga planetaria de la Agencia Interplanetaria de Investigación Científica (AIIC).
—Ni puede ser nuestra —añadió el comandante Douglas Kane, jefe de seguridad de la colonia.
La primera cámara fue abierta con drones controlados desde la superficie. Lo que encontraron fue tan imposible como evidente.
Una sala simétrica, con paredes metálicas y lisas, intactas tras milenios. Y allí, en el centro, una estatua de un ser humano. No un marciano mitológico. No un alienígena. Un humano. Hombre. Joven. Casi idéntico a cualquiera de los que ahora lo miraban desde las pantallas del módulo de observación.
—¿Es una simulación? —preguntó el técnico Miguel Aranda.
—No. Lo hemos escaneado desde tres ángulos. Esto está aquí. Físicamente. Y según el análisis de radiocarbono, tiene al menos doscientos mil años —respondió Elena sin quitar los ojos del monitor.
El silencio se hizo en la sala de control.


La expedición al sitio se autorizó de inmediato. El equipo fue liderado por Elena, Kane y el doctor Thomas Adler, lingüista y especialista en culturas extintas. Junto a ellos, tres ingenieros y dos biólogos exoambientales. Todos sabían que lo que estaban a punto de tocar podía cambiarlo todo.
La cámara no era única. Bajo la capa marciana se escondía un complejo subterráneo con corredores, salas de almacenamiento, lo que parecía un archivo… y signos claros de tecnología activa. No solo vestigios. Sistemas aún funcionando en estado de bajo consumo.
Lo más desconcertante llegó en la tercera sala. Pantallas. Imágenes proyectadas en el aire, rotando lentamente. Mapas estelares. Gráficos de ADN humano. Registros de arquitectura, ingeniería, incluso lenguaje.


Pero todo era demasiado avanzado. Como si alguien hubiera extrapolado el conocimiento actual de la Tierra… varios siglos hacia adelante.
—Esto no es una ruina —dijo Kane—. Es una instalación operativa.
—Y quien la construyó… era humano —agregó Elena—. No parecido. Humano. Homo sapiens.
Thomas Adler no hablaba. Solo observaba una proyección holográfica en la que un grupo de personas —vestidas con trajes que parecían exotrajes de exploración— descendía sobre una luna de Saturno. Una bandera ondeaba levemente, sin logotipo visible. El escaneo mostró algo perturbador: uno de los rostros coincidía con un perfil genético de la base de datos terrestre.
—¿Qué significa esto? —preguntó Miguel, nervioso.
Adler apenas respondió:
—Significa que no somos los primeros.
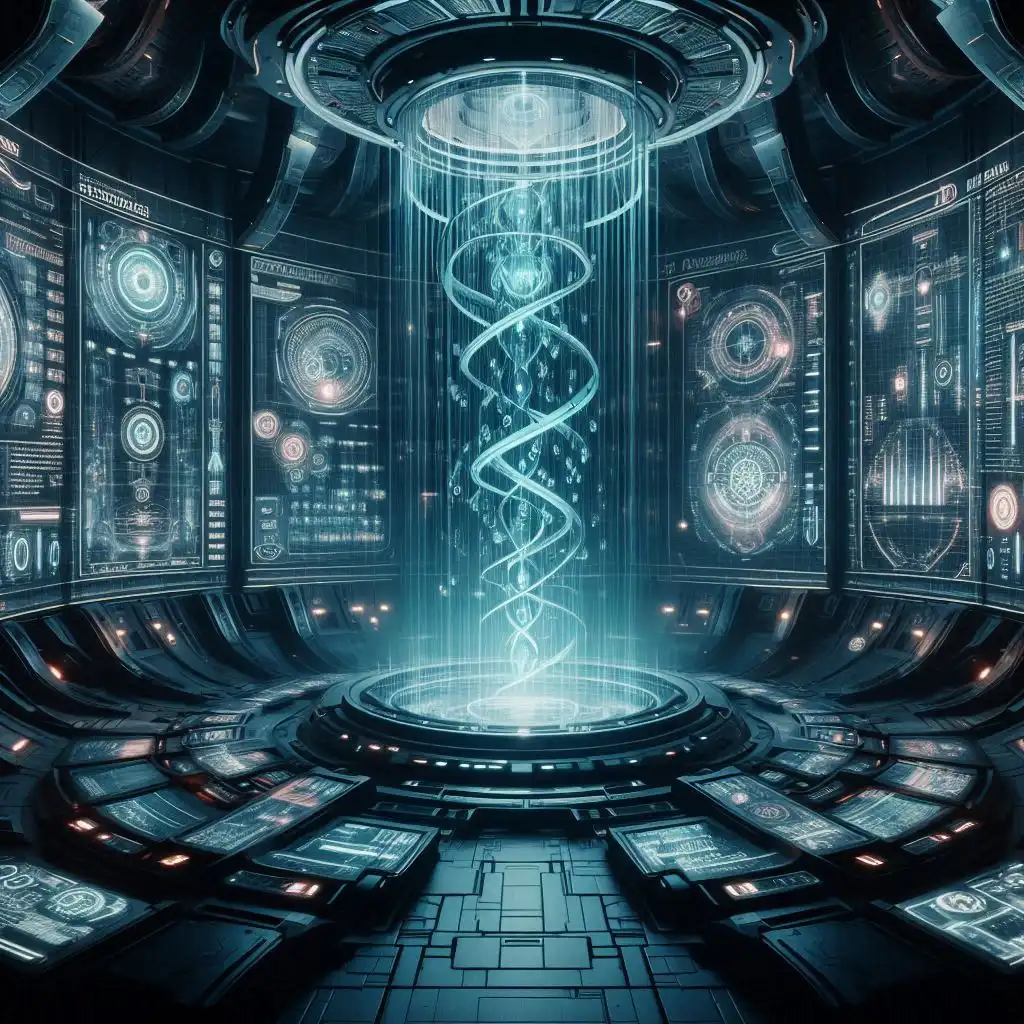
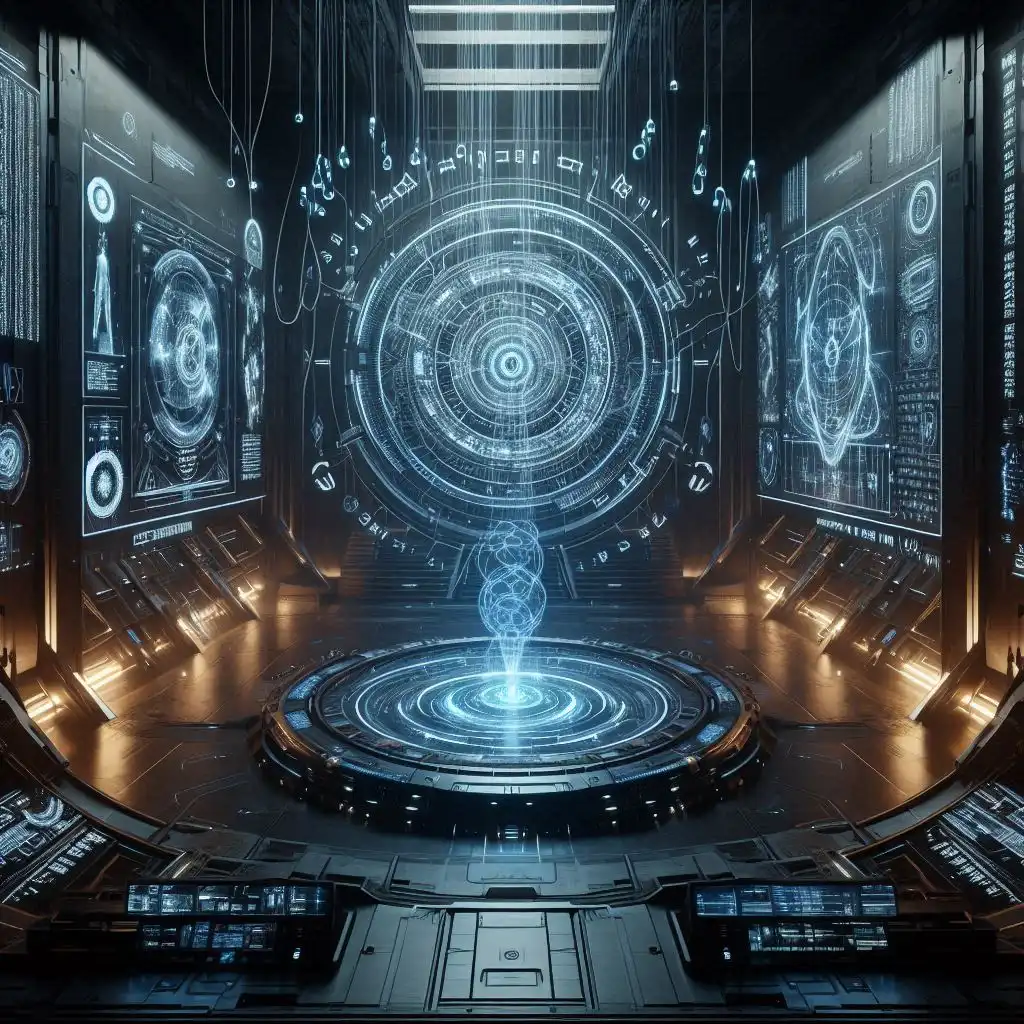
Una idea comenzó a sembrarse en la mente del equipo. Y si esta civilización no era una reliquia… ¿Y si aún estaba allí, en algún lugar? La instalación no daba señales de abandono. Ni cadáveres, ni ruinas, ni fallas estructurales. Solo silencio. Orden. Espera.
—¿Y si no están muertos? —dijo Kane.
Elena respondió sin mirar a nadie:
—¿Y si están observando?
No son alienígenas. No son dioses. Son lo que debimos ser.
Elena Torres.
Sector Borealis, Marte – Instalación 01-A | Año 2347
Las primeras 48 horas tras el descubrimiento fueron frenéticas. El Consejo Interplanetario en Tierra autorizó la evacuación parcial de Nueva Cádiz para proteger el hallazgo. Se estableció una zona de cuarentena de cinco kilómetros alrededor del sitio, con acceso restringido únicamente al equipo científico.
La excavación reveló algo mucho mayor de lo esperado. No se trataba de una estructura aislada. Era solo la entrada.
Conforme retiraban las capas superiores de regolito marciano, aparecieron las formas simétricas de avenidas, cúpulas y torres semi-enterradas. No estaban en ruinas. Solo dormidas bajo siglos de polvo.
Una ciudad. Entera. Construida por humanos. Con arquitectura perfectamente conservada, materiales aún funcionales, e incluso sistemas de energía en hibernación.


Ciudad Sector A-4, como la bautizaron provisionalmente, parecía diseñada no solo para la vida, sino para algo más: para la exploración. Torres observatorio, plataformas de lanzamiento, estructuras subterráneas conectadas por túneles magnéticos.
En uno de los edificios principales, el equipo encontró un nodo de control, aún parcialmente funcional. Al activarlo, una inteligencia artificial respondió.
No era un ente consciente. No hablaba. Pero era capaz de procesar lenguaje, mostrar imágenes, analizar ADN y traducir los textos inscritos en el idioma desconocido de los habitantes de la ciudad. Lo llamaron simplemente «Nodo».
—¿Cuándo fue construido esto? —preguntó Elena al Nodo, en el módulo de comunicación.
Tras unos segundos, la IA respondió:
Periodo de diseño: ciclo 14107–14158. Estándar genético tipo H-A5 (Homo sapiens).


Thomas Adler, que había estado analizando los registros lingüísticos junto a la IA, tragó saliva.
—Catorce mil ciento siete… ¿Qué tipo de calendario es ese?
—No lo sé. Pero eso implica que esta ciudad tiene al menos 200.000 años —murmuró Elena.
La IA proporcionó esquemas urbanos, rutinas diarias de la población, información sobre cultura, alimentación, medicina e incluso ocio. Eran humanos… con comportamientos humanos. Paseaban, criaban hijos, tenían rituales funerarios, jugaban. Solo que vivían en una sociedad que había conquistado la fusión energética, la inteligencia artificial simbiótica y el viaje interestelar.
En una sala circular bajo el edificio central, descubrieron la joya más desconcertante: la Cartografía Estelar.


Hologramas suspendidos en esferas flotantes mostraban docenas de sistemas solares marcados como «Colonias Principales». Planetas terraformados. Algunos en la misma galaxia. Otros, fuera de ella. Todos con nombres asignados en una mezcla entre griego antiguo, latín vulgar y símbolos fonéticos que el Nodo tradujo como:
- Aurea-Cetus (Sistema: Gliese 667 Cc)
- Niraya (Sistema: Tau Ceti)
- Terrax Primus (Sistema: desconocido, fuera de ruta registrada)
- Lumen Aion (Ubicación: clasificada)
Y lo más perturbador: la Tierra también estaba marcada. No como origen. Sino como punto de control genético tipo H-A7. Una especie de «archivo biológico», como si el planeta azul hubiera sido seleccionado, sembrado, y luego olvidado.
En los hangares subterráneos, cubiertos por siglos de arena, encontraron prototipos de naves. Las estructuras eran suaves, aerodinámicas, sin remaches visibles ni signos de propulsión tradicional. Estaban hechas de materiales no clasificados por ninguna base terrestre.


Algunas parecían diseñadas para un solo pasajero. Otras, para cientos. Thomas caminaba entre ellas como si estuviera en un museo de lo imposible.
—¿Y si nosotros no nacimos en el planeta Tierra? ¿Y si nuestro origen está en otro lugar fuera de nuestra Galaxia? ¿Y si alguien nos trajo aquí? —susurró.
Kane no respondió. Observaba los mapas flotando en el aire. Los símbolos. Los destinos. Las rutas activas.
Y entonces, el Nodo hizo algo por sí solo. Iluminó una de las rutas intergalácticas. Un destino etiquetado simplemente como:
«Último enclave activo»
Coordenadas desconocidas. Pero accesibles desde la tecnología allí contenida. Silencio.
Elena miró a Kane. Kane a Thomas. Thomas al vacío de estrellas en la pantalla. Y entonces la pregunta se formuló sola, inevitable:
—¿Y si aún están ahí?
CONTINUARÁ…


Deja un comentario